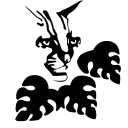Del elote que nos comimos:
reflexiones en torno a la gastronomía sostenible.
Por:
Subimos el cerro Kolijke con Patricio como guía. Caminamos entre miles de árboles y plantas cuyos nombres no conocemos. A veces aparecen, en tamaño desproporcionado, helechos como los que tenemos en las casas de ciudad. La selva es tan espesa que no podemos mirar a través de ella más allá de un par de metros, aunque de cualquier modo nos vemos forzados a bajar la vista para ver el sendero y no tropezar. Tenemos que parar cada tanto para recuperar el aliento, hasta que comenzamos a bordear el cerro. De pronto el paisaje se abre y podemos ver, en lugar de un revoltijo de plantas, una gran extensión de verde homogéneo. Las vacas levantan por un momento su cabeza, nos ven mientras mastican y se vuelven a concentrar en el pasto. Pasando el pastizal de don Febronio y doña Eugenia Alonso está su casa. Casi nadie pasa por aquí: estamos a unas dos horas de caminata (cuesta arriba) desde el pueblo más cercano. Los Alonso sacan varias sillas que disponen en un círculo bajo la sombra de un gran mango y nos ofrecen asiento; ellos permanecen parados a falta de sillas. Nos piden disculpas porque no tienen refresco para ofrecernos. “Un refresco aquí arriba es un gran lujo”, nos comenta Patricio, pues lo tienen que subir en mula junto con todo lo demás que traen del pueblo cuando bajan. Eugenia le pregunta a su esposo qué nos podrán ofrecer, sólo tienen maíz pero están prácticamente seguros de que nosotros no comemos eso. Al final, decide que es mejor ofrecer algo que nada, y nos da a cada uno un pedazo de elote hervido, dulce y jugosísimo. Nos lo comemos mientras platicamos con ellos sobre nuestros estudios en la ciudad y lo rico que está el elote. Cuando terminamos, le damos el olote a los caballos y se lo comen enseguida. Patricio y Febronio hablan sobre cómo el mango no ha dado frutos en los últimos años.
Seguimos nuestro camino cuesta arriba y nos detenemos frente a un árbol de frutos rojos. “¿Cómo se llama ese árbol?”, le pregunto a Patricio. Me responde que no sabe, pero que seguramente sus frutos son venenosos. Lo sabe porque los estamos viendo: si no fueran venenosos, ya se los habrían comido los pájaros de la selva.
Cuando Patricio mira el árbol no sólo ve un árbol, sino las relaciones de éste con los elementos que lo rodean. Su forma de mirar viene de ser agricultor y apicultor, de convivir con la selva todos los días. Su mirada es un pensamiento sistémico en donde nada existe por sí mismo.
Comer un elote en casa de los Alonso durante nuestra caminata forma parte, al igual que los frutos rojos del árbol desconocido, de un entramado de relaciones. La gastronomía está compuesta no sólo por la forma de cocinar los alimentos sino por cómo se producen, por las estructuras sociales de trabajo asociadas a ellos, la transmisión de conocimientos, el momento en el que se cocina, y en el que comemos, los sabores que nos gustan y los que no, quién cocina y con quiénes nos sentamos a comer.
Algo tan sencillo como poner un elote en nuestra boca es el resultado de todo el tiempo que tardó en crecer, pero también el tiempo de arado, siembra y cosecha del campesino, y el tiempo que dedicó a cocinarlo. Está también todo el tiempo que le tomó a los humanos seleccionar el maíz para llegar a obtener una mazorca así de grande y, además, está el conocimiento acumulado de muchísimas generaciones en torno a los tiempos de siembra y la estructura de la milpa.
En el presente está el sabor que nos sacia por completo durante algunos minutos, la sorpresa que un elote dé un sabor a la vez tan sencillo y completo. Está también el hecho de estar sentados en círculo platicando con personas que hasta entonces eran desconocidas, y con quienes ahora bromeamos y planeamos futuras visitas.
En el futuro de ese elote está no sólo la energía que nos dio para subir y bajar el cerro, sino las consecuencias de todos los procesos que nos permitieron comerlo.
Si bien en todo momento presente están contenidos de alguna forma el pasado y el futuro, me parece que pensar así al acto de comer da pie a reflexionar sobre lo sostenible.
Los procesos que el ser humano ha desarrollado para asegurar su alimentación, como la agricultura y la ganadería, han transformado radicalmente el territorio en el que vivimos. Aprovechando la metáfora culinaria, podríamos decir que el sistema económico actual es voraz en su consumo de recursos naturales, pero también en las relaciones sociales que lo sostienen. Se atraganta buscando una satisfacción inmediata pero no tiene la cortesía de voltear a ver si el resto de los comensales ya se sirvieron. Comer nos permite seguir viviendo en un futuro, pero no comemos pensando en cuál tipo de futuro queremos vivir.
La gastronomía sostenible piensa a futuro: considera no sólo la salud de nuestros cuerpos, sino del tejido social y las estructuras económicas que generamos al producir alimentos. Es una gastronomía que gira en torno a la conservación del medio ambiente.
Creo que puede ser difícil poner en perspectiva un futuro incierto y actuar hoy en base a lo que podría, o no, suceder mañana. Pero para imaginar el futuro no necesitamos más que ver nuestro presente como el resultado de un pasado, o de muchos pasados. Vivimos las consecuencias de decisiones y procesos que comenzaron hace hace cien, veinte o miles de años. En Ocomantla, por ejemplo, se viven los resultados de políticas públicas de producción y exportación de café establecidas en los años 70, que llevaron al detrimento de los suelos por causa del monocultivo y culminaron en un rezago económico ante la caída internacional de su precio. Aquí se vive la migración a las ciudades por la imposibilidad de vivir dignamente exclusivamente a través del trabajo campesino, y problemas de nutrición causados por la introducción de bebidas azucaradas, comida chatarra y el olvido de una alimentación que alguna vez fue balanceada.
Pensar en el futuro requiere saber esperar, cualidad que nos enseñan la agricultura, la cocina y la digestión: guardar una parte de lo sembrado para producir semillas (en lugar de sólo cosechar), cocinar un platillo a fuego lento para que llegue a su punto, esperar para saber si alguien más va a querer segunda vuelta, y, quizás en esa espera, darnos cuenta de que ya estamos satisfechos.

Taller de Cocina, Ocomantla, Enero de 2019, Fotografía de Carolina López.
En el camino de bajada, pasamos otra vez frente a casa de doña Eugenia y don Febronio. Desde la puerta de su casa nos ofrecen galletas surtidas de una caja de metal; un lujo quizás mayor que un refresco. “Por el día del niño”, nos dicen, aún cuando todos tenemos más de 25 años. Pienso que prefiero el sabor del elote que nos dieron de subida, pero sé que para ellos era un gesto de amabilidad y bienvenida ofrecernos las galletas que habían comprado en la ciudad y que después subieron al cerro en el lomo de una mula; además, me parece que ahora están seguros de que nos ofrecieron algo que nos gusta más.
La idea de que seguramente no comeríamos elote porque somos de la ciudad revela una concepción de la comida en la cual su cualidad de lujo —como aquello que es difícil conseguir o que refleja la pertenencia a una cierta clase social— se vuelve un elemento de peso en las decisiones alimentarias. Y ahí, en esas galletas enlatadas también está la idea de que la gente de la ciudad desprecia todo aquello que viene del campo: sus personas, sus conocimientos, sus productos. Nuestro futuro.
Si bien ha habido un giro global hacia la comida endémica y tradicional de cada región, que podemos constatar fácilmente viendo Chef’s table o Street food en Netflix, me parece que el hecho de que en las ciudades vayamos a restaurantes donde apreciamos los productos del campo mexicano no es suficiente para cultivar una gastronomía sostenible. Para que el conocimiento gastronómico de una región verdaderamente sobreviva y se regenere, se debe de revalorizar la base misma de toda la cadena de producción gastronómica, que es, en pocas palabras, la del campo. Esta revalorización tendría que considerar las políticas públicas en torno a la producción agrícola, estructuras internacionales del comercio de alimentos, la cuestión de lo transgénico (y sus relaciones con la diversidad de especies locales y la fertilidad de las semillas) e, inclusive, el cuidado de las lenguas en las cuales se transmiten estos conocimientos.
Es entonces cuando doña Eugenia se podrá sentir orgullosa de ofrecernos un elote de su milpa, y sabrá que para nosotros es un lujo comer algo que se cosechó en el mismo lugar en el que se come.
— “Hola Aída, ¿me escuchas bien? ¿Estás ocupada?”
— “No, estoy cocinando…¿Pero no va a tardar tanto, no?”
Aída vive en Ocomantla, el pueblo más cercano al Kolijke. Le llamo por teléfono para hablar de la cocina de su abuela, de la que platicamos un poco hace algunos años en un taller de cocina.
Cuando Aída era niña, ella y sus hermanos siempre querían ir a comer a casa de su abuela. Ella tenía un sazón que Aída no ha encontrado en nadie más desde que murió, quizás, piensa, su sazón estaba en que ella usaba molcajete para cocinar todo. Su abuela los llamaba a comer en totonaco, y todos se sentaban alrededor de la mesa cerca la chimenea; ella les platicaba de lo que estaban comiendo y de su papá. Entendían casi todo lo que les contaba y contestaban con pocas palabras porque no hablaban la misma lengua que ella.
A la fecha, cuando come carne de res con col, Aída recuerda a su abuela y a su papá, a quien también le encantaba ese platillo, y le viene el sentimiento: tristeza porque ya no están, pero felicidad por el recuerdo de cómo se sentaban todos a comer juntos. No ha encontrado una sopa que tenga la misma sazón que la de su abuela, y ha intentado una y otra vez hacer la carne de puerco con chile mora, como la hacía ella —no tan picosa pero con el color del chile— y no lo ha logrado. Su abuela no le enseñó la receta, y Aída intenta repetirla recordando el sabor. No sabe cuál era su secreto.
El secreto sólo se podía decir en totonaco, pienso después.
Cuando le pregunto a Patricio cómo se llama un árbol asumo que lo ha visto en muchas ocasiones y ha aprendido a identificarlo y diferenciarlo de los demás. Al nombrar una planta o árbol distinguimos cualidades específicas —la forma de su hoja, el color de la flor, la textura de la corteza— y lo relacionamos con otros árboles que son parecidos a él. Así podemos saber el fruto que da, si es comestible o no, y la época del año en la que florece.
Los nombres contienen la sabiduría (y es curiosa su relación etimológica con el sabor, aquello que sentimos con la boca) de los humanos. Los nombres que rodean al maíz poseen toda la sabiduría de su cosecha y cocina: Maíz, mazorca, elote, olote, nixtamal; tortilla, sope, gordita, tlacoyo; esquite, pinole, atole, pozol, tamal; y su sistema de cultivo tradicional, la milpa. Cada uno de esos nombres fue creado a partir de una experiencia repetida, perfeccionada y transmitida de una generación a otra.


Taller de Cocina, Ocomantla, Enero 2019. Fotografías de Carolina López
Hilda mece a su hija dentro de un rebozo negro, un bulto en forma de frijol del cual sólo escapa un piecesito diminuto. Nos habla del banco de semillas: un sistema de trueque al que la gente de Ocomantla puede acudir para sembrar alguna especie en su huerto de traspatio, y después regresar otras semillas. El banco, hasta el momento, tiene 84 especies distintas. “Estamos estrechando lazos con la naturaleza”, nos dice Hilda, sin dejar de mecer a su bebé.
En el Centro Comunitario Productivo de Ocomantla los jóvenes que lo gestionan, entre ellos Hilda, nos explican todos los procesos que llevan a cabo ahí. Después del banco de semillas pasamos por los cultivos de setas, el invernadero en donde se preparan los almácigos, las camas donde siembran hortalizas utilizando rotación de sembradíos, la biofábrica de fertilizantes naturales, las colmenas de abejas meliponas y, finalmente, la composta. El objetivo, nos dice Hilda, es que el CCPO se convierta en un centro de aprendizaje de técnicas agroecológicas, un espacio de encuentro para la gente de la comunidad y, eventualmente, de venta y trueque de productos locales.
Ahora estamos en la parte más alta del Centro Comunitario, desde aquí se puede ver el cerro Kolijke a lo lejos, completamente verde. Junto a la composta hay un árbol con frutos pequeños. “¿Cómo se llama ese árbol?”, les pregunto. Paty responde que lo llaman árbol toxcata y nos platica que las semillas se tuestan y se muelen con chile seco, y que se puede comer de botana o agregar al frijol de los tamales para darles un toque de sabor.
Lo aprendió de sus abuelos.